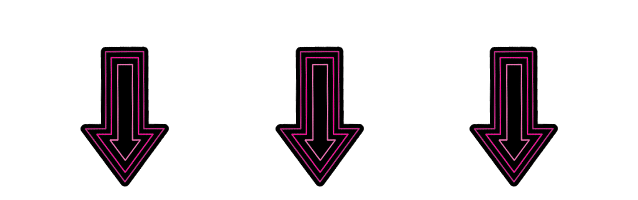Un poco de fiesta nunca ha matado a nadie, sólo a mi sentido de identidad

El mejor momento para las fiestas es cuando eres joven, antes de saber que todos los adultos se odian. Las fiestas no tienen el mismo sentido después de haber oído a la mejor amiga de tu madre gritar a tu padre en la entrada de una fiesta de disfraces. Yo tenía diez años, estaba vestida de Blancanieves y, en un momento de la fiesta, derramé accidentalmente una jarra de limonada fuerte por todo el mostrador. La amable señora que organizaba las fiestas anuales del barrio me ayudó a limpiarlo, informándome amablemente de que había cogido una bebida para adultos, y que la limonada de los niños estaba en la jarra azul. Me pregunté débilmente por qué nadie se había dado cuenta de que un niño de quinto grado estaba a punto de pasarse con el alcohol.
La señora de la fiesta del barrio organizaba las mejores fiestas. Los vecinos traían un sinfín de dulces para llenar las carpas azules que había alquilado. Había una hoguera, columpios de neumáticos y un parque infantil por el que corría con los otros niños. El chico del que estaba enamorada jugaba al fútbol con mi hermano pequeño. Llevaba fedoras, si puedes creerlo, y sus dientes torcidos me sonreían de la forma en que lo hacen los chicos guays de la escuela media. Los tiempos eran fáciles, hasta que dejaron de serlo. Nuestro querido anfitrión salió de la remisión. Su cáncer había vuelto, y con él, la fiesta anual del barrio se detuvo, junto con mi sentido de comunidad.
Cómo un libro prohibido me ayudó a encontrar mi identidad
Dominic Monaghan revela por qué nunca ha visto un solo episodio de 'Lost'
Otro vecino mío organizaba una fiesta anual de Nochevieja. Yo iba todos los años, hasta que mis padres se separaron. A los trece años, me senté en el suelo de la sala de estar de mi abuelo después de que semanas de ruegos para ir a la fiesta del barrio hubieran caído en saco roto. Cuando la bola empezó a caer, escondí mis lágrimas en un vaso de vino espumoso, preguntándome qué más me perdería a causa del inminente divorcio. Cuando por fin llegó la siguiente Nochevieja, me sentí demasiado mayor, demasiado fuera de onda. Sólo había pasado un año, pero parecía haberme perdido las bromas internas que resultaban estructurales para mis amistades de barrio. Con el paso de los años, los niños se convirtieron en adolescentes que sentían que habían envejecido fuera de nuestras fiestas de Año Nuevo. Las fiestas que tanto me gustaban se redujeron hasta que dejaron de serlo. Ya no me ilusionaban las guerras de Nerf ni jugar al escondite en la oscuridad; estaba demasiado ocupada insistiendo en a quién iba a dejar solo ese año y en lo que me estaba perdiendo. Los años en los que había entrado con ambos padres habían quedado muy lejos, y lo único que quedaba era una eternidad de elección entre fiestas.
Las fiestas del instituto eran más fáciles. Me hacía la tonta y les robaba a los chicos los Four Lokos y las caladas de sus Juuls. La verdad es que no me gustaba ninguna de las dos cosas, pero a esos chicos parecía gustarles verme, así que me daba el gusto. Era pésima en el beer pong, pero ponía la excusa de ser guapa, sobre todo para convencerme de que lo era. Los chicos no iban a mi colegio, así que no sabían que yo era mala y torpe, y no tenía intención de decírselo. Durante unas pocas horas, pude disfrazarme de chica popular. Algo en la búsqueda de mis propias fiestas -de graduados de la escuela secundaria, nada menos- me hacía sentir genial, como si supiera algo que los niños de mi edad no sabían. Guardé esos secretos en mi pecho, llevándolos conmigo hasta la universidad en Brooklyn Heights, donde continuamente negaba las peticiones de finsta follow que me llegaban de la gente que quedaba en mi ciudad natal. Me gustaba mantenerlos al margen. Sentía cierta sensación de poder al protegerlos de mi vida privada. Resultaba extrañamente apaciguador que, por primera vez, no quisiera que me miraran.
Cuando me mudé a Brooklyn, me sentía una chica guay. Vivía en una ciudad guay, tenía amigos guays y acudía a fiestas guays. Después de que llegara el COVID y nos enviaran a todos a casa, empecé a aferrarme frenéticamente a esa frescura, necesitando demostrar a todo el mundo que realmente había superado los suburbios. Era demasiado, demasiado grande para estar aquí. Por muy decidida que estuviera a ser especial, más guay, inalcanzable, volví a encajar con mi familia y mi ciudad natal. Echaba de menos mi habitación, mi perro y, aunque había prometido no hacerlo, a mis padres. Era fácil fingir ser guay cuando no había testigos de ello. En casa, mis historias podían ser lo que yo quisiera. Pero, a decir verdad, Nueva York es la fiesta de las chicas guays y yo estoy rogando que me inviten de nuevo. Soy esa chica que fue a una fiesta universitaria en el instituto y presumió de ello durante meses después. Hace aproximadamente un año que dejé la ciudad y estoy agotando las regurgitaciones de las historias que ya he contado a mis padres (porque apenas tengo amigos en casa, así que ¿a quién más se lo iba a contar?).
Me siento demasiado cómodo en esta ciudad. Descubro que casi siempre estoy bien recogiendo a mi padre borracho de la casa de su amigo. Lo veo tropezar y aferrarse a su mejor amigo, deseando poder sentir aún los restos de mis errores de borracho. Echo de menos el suave agarre de los dedos de mi compañera de piso cuando me tiraba del pelo hacia atrás. Añoro el tacto de la mugrienta barandilla del metro contra mi mejilla entre susurros de que no perderíamos nuestra parada. Recuerdo débilmente la arena de la acera clavándose en mi culo fuera del edificio de mala muerte en el que cumplí dieciocho años, medio despierto después de dormir una siesta a las cuatro de la mañana en un banco pegajoso. Una chica que no me gustaba me trajo pollo y arroz de un camión de comida aparcado en la esquina; nada sabrá nunca tan bien como ese primer bocado. Me aferro a los recuerdos, metiéndolos en el bolsillo trasero, esperando que si los agarro con fuerza no se me escapen de las manos. Mientras veo a mi padre abrazar a su amigo, dejo que mis ojos se desenfoquen en la luz de la calle, tratando de imaginar el brillo distorsionado que brilla a través de las ventanas de Nueva York.