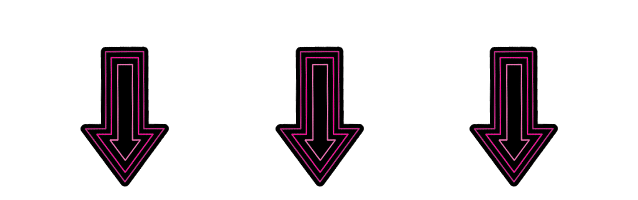Una carta de amor al metro y los simples lujos de la vida pre-pandémica

Hace seis meses, el metro era sólo una forma de ir de un lugar a otro. Caliente y pegajoso en el verano, gérmenes en el invierno, y lleno de gente en cualquier estación. He pasado innumerables tardes metiéndome en un vagón de metro desbordante de neoyorquinos quejumbrosos con trajes y cascos, sólo para pasar 20 minutos insoportables con mi cabeza alojada en la axila de alguien.
En los cinco meses desde que comenzó la pandemia, casi se me han olvidado los malos recuerdos del metro. Ahora, anhelo los días en los que podía sentarme en los brillantes asientos amarillos con un libro en la mano, mareado por la anticipación de lo que el día traería. Estar en el metro significaba que tenía un lugar donde estar, alguien a quien ver, algo que hacer.
Una carta de amor al café
Nunca pasa de moda: Una carta de amor a los maximalistas chongos
No siempre fue así. Cuando era pequeña, odiaba el metro: Nunca quise sentarme al lado de un extraño, agarrarme al poste extrañamente caliente y sudoroso, u oler el olor a moho de las estaciones húmedas en el verano. Tampoco me gustaba el estrés que presentaba el metro. Para llegar al preescolar a tiempo, mi padre tenía que arrastrarme por los escalones resbaladizos, pasarme por el mugriento torniquete y deslizarnos dentro del coche justo antes de que las puertas se cerraran de golpe. A veces dejaba accidentalmente mi lonchera o mochila en la plataforma llena de gente. Eso nunca fue divertido.
Luego llegó la escuela primaria y descubrí que el metro tenía una cualidad redentora: la estación fantasma entre las calles 86 y 96. Un viaje en metro significaba arrodillarse en el asiento con las manos presionadas contra la ventana de niebla, entrecerrar los ojos para ver los muros cubiertos de graffiti y la pesada puerta de hierro de la estación abandonada.
Una vez que llegué a la escuela secundaria, ya no podía ser cautivado por una estación de metro vandalizada. Así que hice lo que cualquier neoyorquino que se precie haría y me dediqué a observar a la gente para entretenerme. Iba en el metro con los ojos parpadeando entre los raros que constantemente pasaban en bicicleta por las puertas corredizas, mascotas de Times Square fuera de servicio, ancianas eclécticamente vestidas, parejas de punk rock, individuos realizando rutinas de gimnasia en los postes de metal.
El metro me ha visto crecer, incluso diría que es el responsable de mi mayoría de edad. La primera vez que me sentí realmente mayor fue durante mi primer viaje en metro sin padres, cuando mi hermana y yo fuimos de Chambers Street a Cathedral Parkway y pasamos todo el viaje preocupados de que nos asesinara el hombre vestido de Brooks Brothers que estaba sentado a nuestro lado. Y luego viajé en metro una y otra vez, hasta que mis amigos empezaron a tomar el metro por sí mismos también, y de repente toda la ciudad estaba a nuestro alcance.
El metro es uno de los simples lujos que perdí durante la pandemia, uno de los muchos privilegios que tuve como neoyorquino y que ni siquiera sabía que era un privilegio hasta que me lo quitaron (mis padres, extremadamente cautelosos) a principios de marzo.
No extraño esperar dieciocho minutos para el metro y luego entrar en pánico porque llegaría tarde a mi trabajo del sábado, y no extraño estar de pie durante años con las piernas doloridas y los párpados pesados, el tren balanceándose a la izquierda y a la derecha. Pero sí echo de menos las interminables oportunidades que ofrece el metro; la posibilidad de ir a donde quiera, la emoción de encontrarme con un viejo amigo y de ir juntos al centro, la posibilidad de conseguir una actuación de una banda de mariachis o de un bailarín de breakdance.
Perder el metro me ha obligado a darme cuenta de lo mucho que aprecio lo mundano. Cosas tan sencillas como sentarse en un café y pasear por el Met se han convertido de alguna manera en lujos. Cuando la escuela todavía estaba en sesión, mi mejor amigo y yo a veces escribíamos ensayos en un café cercano para escapar de las sofocantes paredes de la biblioteca y drogarnos con cafeína. Yo conseguía un café helado normal y corriente, y ella siempre le pedía al camarero leche al vapor, un pedido vergonzoso que no existe en el menú de ninguna cafetería que se precie. Me acobardaba cuando el camarero ladeaba su cabeza en la confusión, y ella se reía de mi incomodidad. Son momentos como estos los que no se pueden reproducir. La emoción de avergonzarse en público no es tan grande en una pandemia, cuando la interacción humana es escasa y las máscaras te hacen virtualmente irreconocible.
La pérdida en una pandemia es relativa. Algunas personas han perdido familiares o trabajos, mientras que unos pocos afortunados hemos permanecido en su mayoría ilesos, con sólo los restos de una vida anterior a 2020 para llorar. Y aunque tantas cosas perdidas son irremplazables, estoy agradecido por la fiabilidad del metro. A diferencia de los viajes a museos y las leches al vapor y los largos días sin máscara, tres placeres que hemos aprendido pueden ser fugaces, el metro siempre me estará esperando.